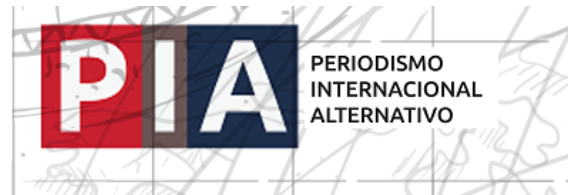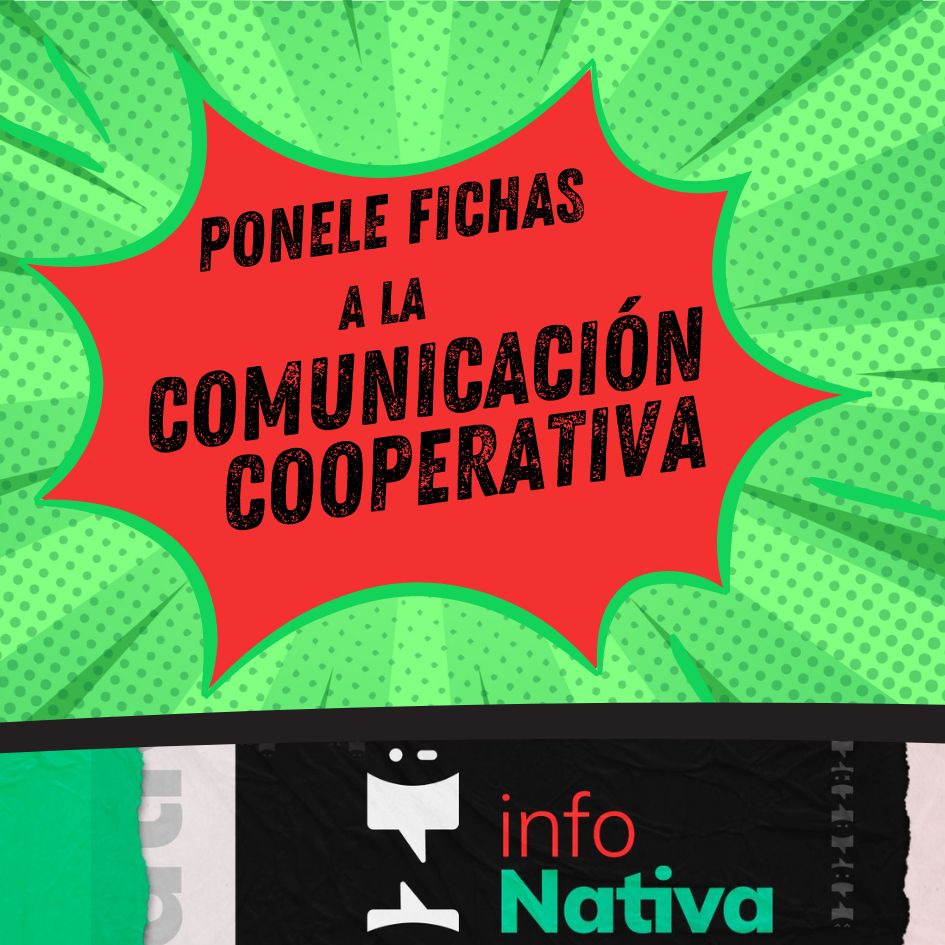“Estamos ante un proyecto activo de embrutecimiento general de la población”
23 de agosto de 2025
La universidad, la producción del conocimiento y sus desafíos en medio de un proyecto de embrutecimiento activo de la población. "Estamos cada día más embrutecidos, en un contexto de una violencia feroz" señala el escritor y pensador Martín Kohan, entrevistado por Nicolás Retamar para la Agencia de Noticias de la UNQ, en el marco de un ciclo de conferencias a desarrollarse en la casa de estudios.

Martín Kohan es uno de los escritores más reconocidos y escuchados de los últimos años. Con reflexiones profundas y palabras sencillas, el docente universitario se convirtió en una referencia política e intelectual. Por eso, el martes 26 de agosto a las 18 horas estará en la Universidad Nacional de Quilmes, donde participará de un ciclo de conferencias para iniciar el segundo cuatrimestre. En diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ, analiza el rol de las universidades y sus estudiantes, destierra la idea de adoctrinamiento y pide por políticas culturales que trasciendan el objetivo de solo entretener. “Una sociedad necesita y se sostiene también con políticas que promuevan la producción y la creación de otras expresiones artísticas”, resalta.
-¿Cuál es el rol de la universidad como institución en este contexto social, político y cultural?
-En términos de espacio de formación y de producción de saber, es elemental. Nos encontramos en la instancia de dar cuenta por qué la elaboración de conocimiento es necesaria en una sociedad. Estamos en una circunstancia en la que esto precisa ser dicho, fundamentado y defendido, porque transitamos un proyecto activo de embrutecimiento general de la población. Estamos cada día más embrutecidos, en un contexto de una violencia feroz.
-¿Es posible dar esta discusión en las aulas por parte de los docentes universitarios, que pueden ser acusados de ‘adoctrinamiento’?
–Ocurre de hecho, no depende del docente. Esto se debe a que uno de los problemas que detecto en el planteo que desde el propio aparato del Estado se hace en términos de lo que denomina adoctrinamiento, es que en ese concepto está la idea de que lo que uno transmite y produce en la misma clase son doctrinas y no saberes.
-¿Cuál es la diferencia?
-La condición de los saberes y de los conocimientos consiste en disponerse siempre a una revisión crítica. Enseñar, transmitir y producir conocimiento involucra necesariamente esa disposición a revisarse, a autocuestionarse, a indagar en cada momento los alcances y los límites de los que uno está poniendo en juego. Cuando uno pone en juego una doctrina, lo que hay es algo fijo que se postula y se erige como un saber no cuestionable y no cuestionado. Por eso es una doctrina. La primera premisa equivocada, fallada o de mala fe en el planteo del adoctrinamiento es suponer que la relación que establecemos con los conocimientos y con los saberes tiene ese grado de fijeza y de dogmatismo que serían propias de las doctrinas.
-Sin embargo, el gobierno supone que ciertos docentes de ciertas universidades realizan esta práctica.
-Quienes plantearon lo del adoctrinamiento suponen que las escenas en las aulas transcurren así, como lo harían ellos en otros ámbitos, a garrotazos en la cabeza del interlocutor. Ellos presuponen y nos atribuyen una enunciación autoritaria, porque es la que practican. No obstante, no es lo que ocurre en términos generales en nuestras aulas. En realidad, el adoctrinamiento habla más de quienes tienen una rotunda incapacidad de elaboración, de discusión y de intercambio, con imposiciones autoritarias y prepotentes.
-Además, el adoctrinamiento supone estudiantes con cabezas huecas, vacías, sin capacidad de pensar por sus propios medios.
-La premisa del adoctrinamiento supone estudiantes pasivos, receptores sin capacidad de elaboración propia, de procesar de manera propia aquello que el docente está enunciando. Me parece muy torpe y muy frustrante la manera en cómo conciben el lugar del alumno. Suponen una recepción pasiva de lo que se les dice, pero no es lo que ocurre en las aulas. Nuestros estudiantes no son tan estúpidos como suponen los funcionarios del gobierno que hablaron de adoctrinamiento, la subestimación por parte de los actuales funcionarios de Estado hacia los jóvenes es feroz.
-De todas maneras, en los docentes existe un cuidado especial con respecto a lo que dicen en las aulas.
-Más de una vez en este año me encontré diciendo ‘yo pienso algo de esto que estamos diciendo, pero como el gobierno nacional nos ha prohibido decir lo que pensamos…’. Los estudiantes se ríen y las clases transcurren lo más bien, por fuera de la política de implementación generalizada de la ignorancia que está motorizando el gobierno. Es muy doloroso y muy humillante, pero ellos apuntan a eso, a la degradación, a la humillación, al rebajamiento de algo de lo que los argentinos estamos orgullosos, que es del sistema de educación pública que tenemos.
-Frente a esta situación, ¿cuál es la tarea de los intelectuales hoy?
-Los intelectuales tienen una responsabilidad, pero hay que quitarles la carga pomposa y solemne que algunos le adjudican. En definitiva, la práctica intelectual consiste en una dedicación más o menos sistemática a estudiar, elaborar y poner en circulación ideas. Este es un contexto que hostiliza muy fuertemente esa práctica, porque se va afianzando cada vez más una apuesta que tiene que ver con que ciertas formulaciones o ciertas ideas se sostengan empíricamente en el espacio social, sin nada que sea del orden de una fundamentación conceptual rigurosa.
-¿Cómo se hace?
-Necesitamos el estímulo de un medio social donde ciertas ideas estén pensando, elaborando y discutiendo, porque si eso no ocurre, nos aplasta a todos. Una sociedad necesita y se sostiene también con políticas culturales que promuevan la producción y la creación de otras expresiones artísticas más allá del entretenimiento, que es muy válido para su función. Eso, en la Argentina de hoy, está completamente mutilado y no hay manera de que no nos aplaste a todos.