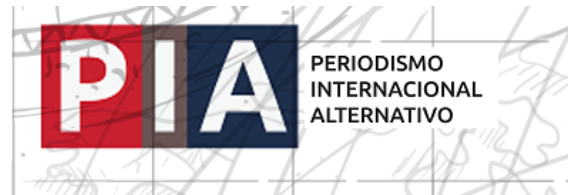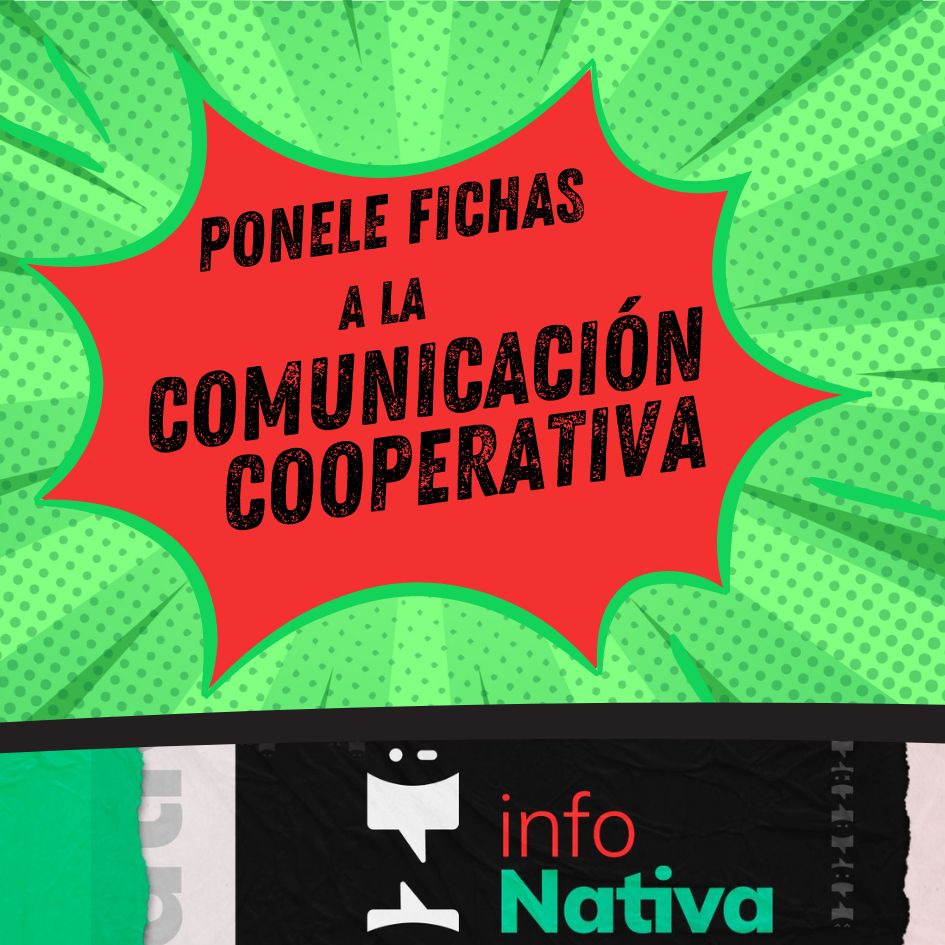Humanidad y conocimiento colectivo para enfrentar a las corporaciones tecnológicas
02 de agosto de 2025
“La pereza humana en el mundo digital permite a las oligarquías del Silicon Valley depurar los mecanismos para el control emocional de la humanidad, ya que, como se demostró, el control social ya lo tienen” Encontrar espacios colectivos, construir conocimiento, reivindicar el humanismo para enfrentar la estrategica de ingeniería social de las corporaciones tecnológicas de Silicon Valey. Un artículo indispensable del ingeniero TIC, Alfredo Moreno.
El modelo de sociedad del conocimiento motorizado por las oligarquías tecnológicas del Silicon Valley entiende que el comportamiento computacional como el comportamiento humano deben estar integrados por las tecnologías de información y la comunicación (TIC) en el proceso constante de digitalización de la vida cotidiana. En esta infraestructura de tecnologías digitales (hardware y software), se trabaja con procesos que pueden ser descriptos y sistemáticamente reejecutables formalizados mediante algoritmos y datos.
Esta ingeniería es muy útil para el funcionamiento de tuberías hidráulicas, dispositivos de transmisión de datos y motores de automóviles. Los especialistas de este sector de la vida dinamizan las innovaciones con sentido de mercado. Sin embargo, cuando el comportamiento social y mental de los seres humanos es también representable —es decir, calculable y programable— estamos ante una materialización de las visiones de terror de las modernas utopías negativas, según afirma Robert Kurz en su trabajo La ignorancia de la sociedad del conocimiento (2002).
En la década de 1990, el término «sociedad del conocimiento» suplantó al término «sociedad de la información». El hecho que el concepto de la «sociedad del conocimiento» se utilice como sinónimo de la «sociedad de la información» puede responder a que vivimos en una sociedad del conocimiento porque estamos sepultados por una avalancha de información. Nunca antes hubo tanta información transmitida por tantos medios al mismo tiempo. Pero ese diluvio de información ¿es realmente idéntico al conocimiento? ¿Estamos informados sobre el carácter de la información? ¿Conocemos en última instancia qué tipo de conocimiento es éste?
El experimento social y cultural en el período pandémico tenía como uno de sus objetivos (al margen de la reestructuración económica y financiera) extraer miles de millones de datos personales de una parte a otra del planeta. Las condiciones de resguardo domiciliarios impulsaron una desenfrenada utilización de las TIC en las cuales se volcaban pensamientos, fotos, conversaciones, quejas, aceptaciones, críticas, opiniones, miedos, emociones que eran capturados por los distintos proveedores de los servicios por donde fluyen este conjunto de datos.
En ese período la concentración de la nueva oligarquía digital creció exponencialmente con fuerte impacto en la cultura y en la comunicación social. Además, los datos de las historias clínicas —cuya confidencialidad está, en teoría, amparada por las leyes de protección de datos— pasaron a manos de los complejos farmacéuticos, financieros y militares, que saben así de antemano los gustos, las preferencias de compra, que se comía, que ropa se usaba, que películas se miraban, que lugares se visitaban… Ya hace años —por los memes, selfis, WhatsApp y videollamadas— que se están acumulando datos sobre el comportamiento de miles de millones de personas, aunque estos datos no establecieran un modelo de comportamiento para un «suceso determinado» afín a todo el mundo.
El concepto meme fue acuñado en 1976 por Richard Dawkins que, según sus palabras, es «una idea, comportamiento u estilo que se expande de persona a persona dentro de una cultura». Dicho concepto en la obra de Dawkins El gen egoísta, modelo actualizado de la supervivencia del más apto ha sido trasladado a lo que se llama la «transmisión cultural» en la era de internet que depende en buena parte de simples fotos, vídeos o textos que utilizan para transmitir una «información» y que al igual de lo expresado por Dawkins, los memes suelen ser una idea que busca el contagio.
La psicóloga Susan Blackmore afirma que para entender por qué algunos memes tienen éxito y otros no hay que entender el proceso de selección natural de Darwin: «Así que lo que ocurre con los memes es realmente lo mismo que ocurre en biología». Dawkins explica que poseemos dos tipos de procesadores informativos. El primero es el genoma o sistema genético, el proceso por el cual las características de los individuos se transmiten a su descendencia. El segundo es el cerebro y el sistema nervioso. Estos sistemas permiten procesar la información cultural recibida mediante la enseñanza, la imitación o la asimilación. Según Dawkins, la información cultural, o memes, también se replica. Así que el meme sería el análogo al gen en cuanto a transmisión cultural. Para que un meme sobreviva y se extienda debe tener atributos que le den ventajas sobre otros memes.
Todo este proceso, fundado en datos y algoritmos, forma parte de las investigaciones conocidas como inteligencia artificial emocional (IAE) o computación afectiva, que se refiere a la rama de la inteligencia artificial que tiene como objetivo procesar, comprender e incluso replicar las emociones humanas. Desde 1997, científicos de áreas como la neurobiología, informática, ingeniería y psicología han estado trabajando para perfeccionar el campo de la computación afectiva.
La revista Intelligent Computing ha publicado un exhaustivo análisis bibliométrico sobre la computación afectiva. El campo de estudio no solo lleva años de desarrollo constante, sino que actualmente atraviesa un periodo dorado. Lo anterior, aceptan los investigadores, a pesar de que para cierta parte de la población la idea de dotar a las máquinas con la capacidad de reconocer y emular emociones pueda sonar innecesaria y representar una apuesta arriesgada.
Solo en 2021, el valor del mercado tecnológico se calculó en u$s 21.600.000.000. Es posible que, al presente, esa cifra se haya duplicado. El crecimiento abrupto se puede explicar por el estado de la cuestión que, por fin, permite integrar tecnologías como los modelos de lenguaje extenso (LLM), sensores y robots humanoides, para una demanda en países con alta densidad poblacional. «La computación afectiva avanza según las necesidades reales de la industria», sostiene el informe publicado.
Al principio, las máquinas que detectaban o simulaban emociones solo se usaron con fines recreativos y de ocio. Ahora proliferarán en otras áreas como la educación, cuidados de la salud, negocios e incluso para la integración del arte. Los expertos creen que, en la era de la simbiosis hombre-máquina, reconocer la importancia de las emociones en las computadoras brindará una «fuerza innovadora vital» que impulsará el progreso industrial.
Los impulsores de este nuevo giro en la espiral ascendente de TIC y mercado, sostienen que, en los planteles educativos, los profesores pueden usar la computación afectiva para reconocer el estado emocional de sus alumnos y retroalimentarlos apropiadamente, ya sea de manera presencial o a distancia. En medicina, la identificación de emociones de pacientes con enfermedades neurodegenerativas es fundamental para la generación de tratamientos óptimos. En marketing, la definición del estado emocional del consumidor revelará sus verdaderas preferencias y agilizará el proceso de compra.
El MIT Media Lab (Instituto de investigaciones en Cambridge, Massachusetts) es una incubadora de startups creadas por sus científicos y tecnólogos. Tal es el caso de Affectiva dedicada a la IAE. A pocos años de su creación, es líder en los mercados de análisis de medios y automoción. Su tecnología de IAE detecta emociones humanas con matices, estados cognitivos complejos, actividades, interacciones y objetos que las personas utilizan. La tecnología se ha desarrollado aplicando métodos de aprendizaje automático, visión artificial y la adquisición y anotación de grandes cantidades de datos del mundo real.
¿Todo es consumo?
La tecnología desarrollada por Affectiva captura reacciones de las personas mientras ven un anuncio. Aplicando dicha técnica que analiza la expresión facial, el habla y el lenguaje corporal, pueden obtener una visión completa del estado de ánimo del individuo con unos niveles de precisión del 90 % debido a los conjuntos de pruebas de seis millones de caras de 87 países diferentes utilizados para entrenar algoritmos de aprendizaje profundo. A partir de un conjunto de datos diversos, la inteligencia artificial cataloga qué señales de lenguaje corporal y patrones de habla coinciden con diferentes emociones y pensamientos.
La implementación global de la IAE, antes del 2020, no fue posible por la falta de… datos necesarios para el funcionamiento de la IAE. Es decir, el desarrollo de la IAE fue posible cuando dispusieron de una arquitectura e ingeniería de almacenamiento mediante la técnica conocida como minería de datos para luego poder elaborarlos y transformarlos en controladores de las emociones humanas. A escala de laboratorio los datos representan tan sólo un pequeño índice tendencial, pero para cumplir con las expectativas del control social global se precisa una amplia muestra.
Durante la pandemia cientos de millones de personas, aislados de amigos y familiares su terror, expresaban en la esfera digital su impotencia, sus interrogantes, sus acatamientos, sus desacuerdos, lo cual configuró un laboratorio «a cielo abierto» para la minería de datos y el desarrollo de la IAE.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) al declarar una pandemia mundial —que paralizó la vida y encerró a cientos de millones de personas en sus domiciliarios— hizo que la única relación con familiares, amigos, vecinos fuera por las redes informáticas. Fue así como se generaron los flujos de información necesarios para nutrir los algoritmos de la llamada inteligencia artificial, creando las condiciones necesarias para el despegue de la IAE.
La información ha sido la pieza clave de todo este entramado. Cualquiera en cualquier lugar del mundo pudo «ver» montones de ataúdes, aunque las fotos fueran realizadas fuera de contexto y en años anteriores. Cualquiera pudo leer en las portadas de los periódicos como aumentaba el número de fallecidos por el covid. Cualquiera pudo escuchar por la radio o la televisión el peligro que representaba acercarse a cualquier persona o salir a la calle o no ponerse un barbijo. Una deshumanización vivida en ausencia de conocimiento. Todo a partir de la información.
La IA, más allá de las cuestiones tecnológicas, debe ser vista como algo que está en el punto nodal de una visión del capitalismo que, desde su origen, considera a lo humano como una variable de ajuste.[1].
¿Qué hacer?
Existe la información ligada al conocimiento, sólo hay que buscarla, aunque es más cómodo visualizar un meme absurdo que leer una cantidad de páginas de informes realizados por científicos que todavía no se han vendido a las multinacionales y poder intercambiar con humanos esta información que produce el conocimiento. La pereza humana en el mundo digital permite a las oligarquías del Silicon Valley depurar los mecanismos para el control emocional de la humanidad, ya que, como se demostró, el control social ya lo tienen.
Crear núcleos de espacios humanos ante tamaño desmán puede ser una alternativa prioritaria para el encuentro y desarrollo de las relaciones sociales. La pereza digital nos deja sin conocimiento, la información se consume acríticamente y nuestro rol humano es de consumidores. El aprendizaje social y emocional nos ayuda a desarrollar una conciencia de nosotros mismos y de lo común, nos capacita para establecer relaciones saludables y colaborativas, posibilita el desarrollo y el encuentro comunitario.
El modelo actual de la IAE responde a una altísima concentración de corporaciones digitales, nos aleja del conocimiento que debemos tener los que todavía pensamos y nos emocionamos y luchamos por una sociedad justa, libre y soberana.
Nota originalmente publicada en Esfera Comunicacional.