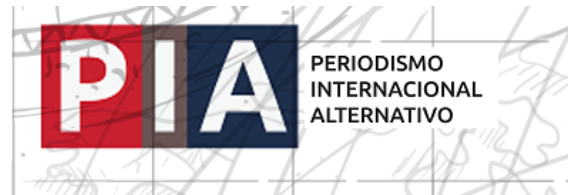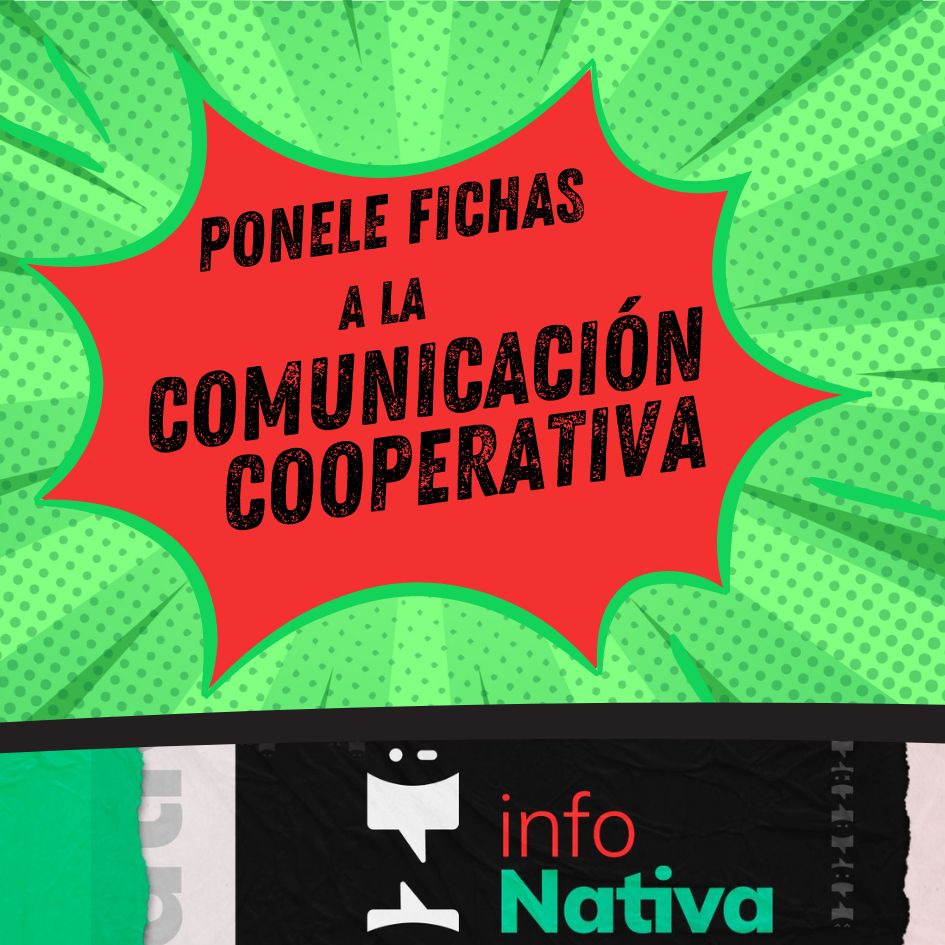Banco Central intervenido: sobre colonización económica
25 de octubre de 2025
En los últimos días, el control externo sobre el Banco Central representa el símbolo más visible de la pérdida de soberanía, dado que se delegó la decisión sobre el valor de la moneda, el crédito y la disponibilidad de divisas para el comercio exterior. Sin lugar a dudas, esto constituye un aberrante delito contra la soberanía nacional porque establece la cesión estructural de la capacidad de gobierno económico del país. La salida será patriótica, o no será.

Contexto y arrastre: subordinación financiera y desintegración del Estado nacional
Desde hace cinco décadas, la Argentina fue profundizando un esquema de extranjerización de su estructura económica que se tradujo en desindustrialización y un atroz cambio de matriz productiva. En este siglo XXI, y en especial durante los mandatos de Caputo como actor clave de la economía nacional, la colonización penetró a fondo en la administración de los flujos financieros, a fin de potenciar el total dominio, y uso, sobre las riquezas generadas en nuestro suelo. Tasas de interés, compromisos de deuda, instrumentos financieros, son mecanismos de disciplinamiento que aseguran la dependencia hasta tanto no se rompan las reglas del coloniaje yanqui.
El modelo económico vigente combina apertura financiera, endeudamiento, fuga de capitales y desindustrialización. Desde hace medio siglo, el Estado argentino fue cediendo el control de las palancas centrales de su desarrollo. Las decisiones sobre crédito, tasas de interés y asignación de divisas dejaron de responder a objetivos nacionales y comenzaron a subordinarse a las exigencias del capital global.
El proceso es visible en la evolución reciente de las reservas internacionales y los flujos de divisas donde, aun teniendo record de superávit comercial, las reservas se reducen por pagos de deuda, remisión de utilidades y movimientos especulativos. El país produce riqueza, pero no la retiene. Cada ciclo de ingreso de capitales a corto plazo y posterior fuga repite el mismo patrón: se capitaliza la rentabilidad financiera mientras se socializa el costo del ajuste.
El Banco Central, lejos de cumplir su función de garante del desarrollo y la estabilidad, se ha convertido en un instrumento del sistema financiero internacional. Sus decisiones ya no apuntan a promover el crédito productivo, sino a sostener tasas que aseguren rentabilidad a los fondos especulativos y “credibilidad” ante los mercados.
El Estado, en consecuencia, pierde su capacidad de planificar. La economía se vuelve un espacio administrado desde fuera, donde el gobierno nacional actúa como mero gestor de equilibrios ajenos.
Los datos de variación real del gasto público evidencian el desplazamiento del rol estatal: bajo el argumento de la austeridad, la inversión, la obra pública y los salarios se reducen en términos reales. La política económica se transforma así en una administración de escasez.
Esta es la matriz del nuevo colonialismo: dominar las decisiones financieras y, así, dirigir la política interna.
Los Estados Unidos, en un estado acelerado de decadencia en su condición hegemónica, busca mantener su influencia mediante el control de los flujos de capital y de los organismos multilaterales de crédito. Los programas del Fondo Monetario Internacional, la compra de instrumentos financieros locales por parte de la Reserva Federal y la intervención directa del JP Morgan buscando quedarse con la mitad de la deuda soberana del país, funcionan como mecanismos de supervisión externa para definir el margen de maniobra de los gobiernos futuros y garantizar la continuidad del esquema de saqueo sobre nuestros bienes comunes naturales.
En este contexto, la política monetaria se ajusta a las expectativas de los acreedores, no a las necesidades del país. La apertura irrestricta de la cuenta capital, la dolarización de precios internos y la subordinación de la política fiscal a metas externas completan un cuadro de dependencia que neutraliza cualquier intento de desarrollo autónomo.
La primarización productiva profundiza esa subordinación. La renta generada por los bienes comunes naturales se orienta al sistema financiero o se remite al exterior, mientras la estructura industrial se contrae y el empleo calificado disminuye.
La economía queda atada a la exportación de bienes primarios, a la vez que se vuelve más vulnerable a los movimientos internacionales de precios y capitales.
La destrucción de la soberanía no se comete con un acto puntual, sino con la persistencia de un modelo que disuelve la capacidad del Estado de decidir sobre su destino.
El retorno del Plan Brady
La historia económica argentina es la historia de su deuda. Cada ciclo de endeudamiento se presenta como solución técnica y termina como mecanismo de subordinación.
El intento de relanzar un esquema de conversión de deuda —similar al Plan Brady de los años noventa— expresa la continuidad de una lógica donde la autonomía nacional se negocia en los despachos del sistema financiero global.
El argumento es conocido: transformar pasivos impagables en títulos “saneados”, garantizar su respaldo con activos públicos y atraer flujos externos a cambio de un ajuste interno permanente. La operación promete estabilidad y credibilidad, pero en realidad consolida un orden de tutela. Cada bono emitido con aval de organismos multilaterales no es un alivio, sino una hipoteca sobre el futuro.
El nuevo esquema busca reestructurar los títulos existentes bajo la mediación específica del JP Morgan Chase y el respaldo de los organismos financieros internacionales. Detrás del lenguaje técnico se oculta un movimiento político: transferir el control de los pasivos —y por ende de las decisiones estratégicas— a manos extranjeras.
El plan propuesto no pretende reducir la carga de deuda, sino reperfilarla para perpetuarla y concentrarla para centralizar el poder político que conlleva.
Este mecanismo reproduce la misma estructura del endeudamiento perpetuo: refinanciar vencimientos mediante nuevos créditos que exigen reformas estructurales —privatizaciones, desregulación, ajuste fiscal, cesión de territorio para extractivismo— como condición de acceso.
La deuda, de esta manera, se vuelve un poder paralelo que define el rumbo económico más allá de la soberanía popular.
En términos estructurales, y por el volumen máximo de las operaciones anunciadas (unos 17 mil millones de dólares) este tipo de operación marca un salto cualitativo en la colonización económica: ya no se trata solo de endeudamiento, sino de la apropiación institucional del aparato financiero del Estado.
El banco central y el ministerio de economía dejan de ser órganos soberanos y se transforman en oficinas de gestión de pasivos administradas desde el exterior.
La discusión sobre la deuda no es técnica, es política. Cada vez que la política económica se define en función de los intereses de los acreedores, el Estado renuncia a ejercer su soberanía. La historia enseña que ningún país se liberó pagando lo impagable.
La salida será patriótica, o no será.
La independencia económica solo se puede comenzar a reconstruir cuando el país recupera la potestad de definir su propio rumbo.
Un Banco Central soberano debe volver a administrar la moneda y el crédito como instrumentos de desarrollo. Eso implica controlar los flujos de capital, orientar el crédito hacia la producción, regular las tasas de interés en función del empleo y utilizar las reservas internacionales como palanca de inversión productiva.
Sin un sistema financiero público y planificado, no hay independencia posible.
La reconstrucción de la soberanía requiere además reactivar el aparato productivo. El control estatal de los sectores estratégicos —energía, transporte, alimentos y recursos naturales— es condición indispensable para evitar que la lógica especulativa capture la totalidad de la economía.
La pesificación de las operaciones domésticas, la limitación a la remisión de utilidades y la creación de una banca de desarrollo nacional son medidas esenciales para restablecer la autonomía monetaria.
El comercio exterior debe responder a las necesidades del país y no a los intereses de los intermediarios financieros. La constitución de un instituto público de comercio exterior permitiría administrar exportaciones e importaciones, garantizar el ingreso de divisas y fortalecer el equilibrio de la balanza de pagos.
De igual modo, la recuperación de una flota mercante estatal y de la industria naval nacional reduciría el drenaje anual de divisas y generaría miles de empleos.
La independencia económica exige una política industrial activa: planificación, sustitución de importaciones, estímulo a la innovación tecnológica y participación de las universidades y el sistema científico en la estrategia productiva.
El trabajo, y no la especulación, debe ser el eje de la nueva economía.
Cada vez que una institución pública actúa bajo la lógica de intereses ajenos, se perpetúa una forma moderna de colonización. El Banco Central intervenido simboliza esa pérdida: un país que no controla su moneda ni su crédito se ve condenado a administrar la pobreza en lugar de planificar su desarrollo.
Recuperar la soberanía implica reconstruir el Estado como instrumento de la voluntad popular, reorientar las finanzas al servicio de la producción y restituir el trabajo como núcleo del proyecto nacional.
La soberanía no se declama, se ejerce. Y ejercerla supone la decisión política de poner la riqueza del país al servicio de su pueblo.
Esa es la verdadera tarea histórica: volver a gobernar nuestro propio destino.